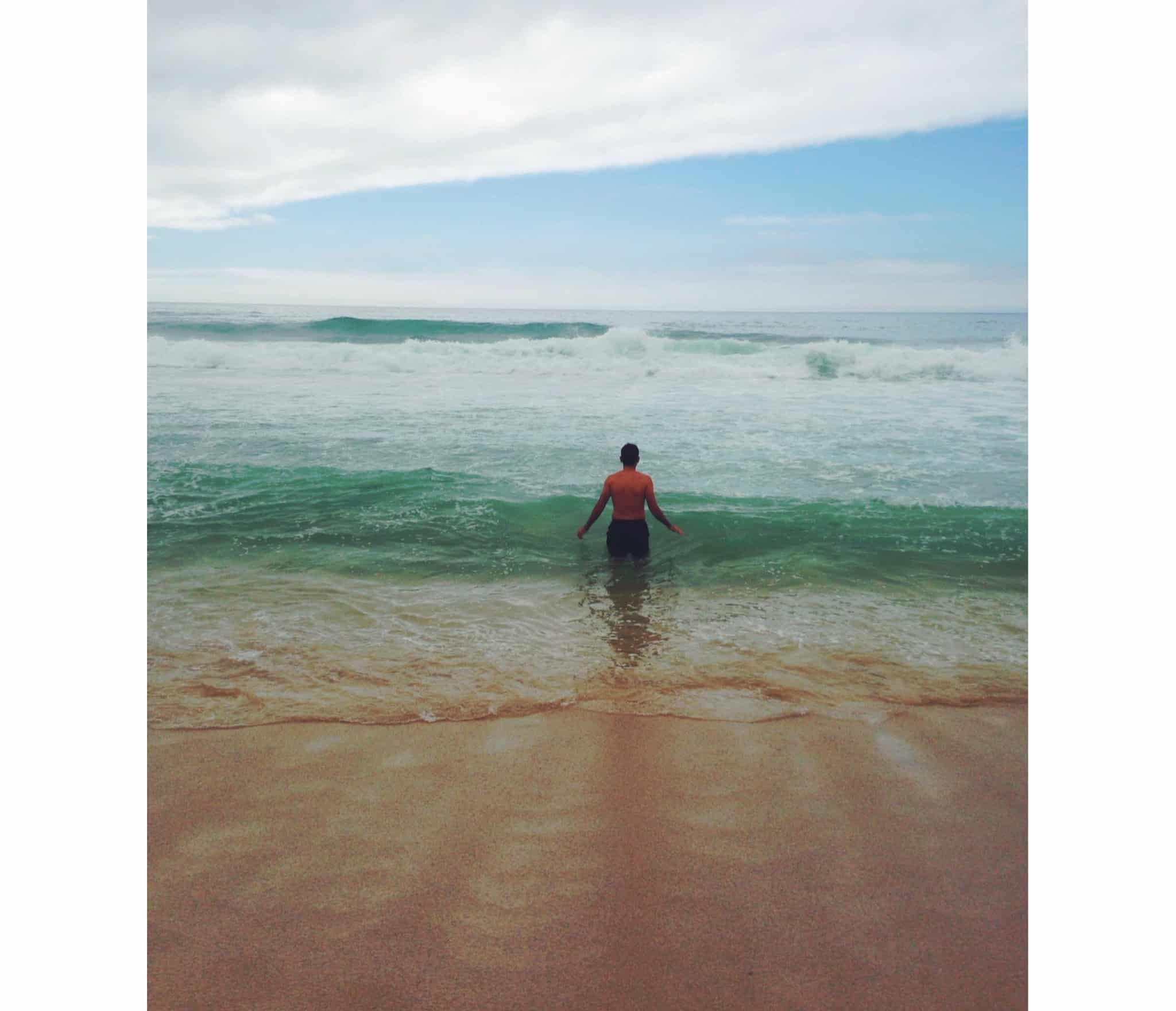Anthony llegó a casa pasadas las nueve de la noche. Sonaba La canzone dell’amore perduto y los chopos del jardín habían empezado a ser zarandeados por un viento repentino.
Ni la sinfónica de Viena – pensé.
Anthony había dedicado sus últimos días a digerir el segundo trago de café del martes pasado, cuando su chica, entre un por fin es primavera y un bueno, me voy que tengo prisa, le dijo te dejo.
Anthony, que vive desprovisto de máscaras, no sabe de estrategias. Esto no le convierte en un inocente. Simplemente, el que camina desnudo no precisa de rituales con los que deshacerse de sus ropas para ser tocado. No corteja a alguien a quien no empezó a amar de algún modo al intuir por primera vez su aroma, su presencia o una transparencia en su mirada. Es su manera de estar en el mundo. Y a mí me resulta deliciosa.
No hay necesidad de tanto flirteo, especialmente del temeroso y baboso tan huérfano de sutileza – dijo acomodándose en el sillón con vistas a la cocina. El flirteo es especialmente necesario cuando tu deseo atiende a un hueco desprotegido que bien podría ser rellenado por el vecino de arriba o tu compañero de oficina. Busca provocar algo que no existe pero ambicionas, ¿me entiendes?. Es toda un orquestación de vacíos y no hace falta mucho tiempo para que las notas más estridentes y agudas comiencen a escucharse.
En ocasiones, con Amaya tuve la sensación de que no me deseaba a mí, sino que deseaba deslumbrarme para reforzarse. Como si buscara provocar flashes que me dejaran sin respiración. Y lo cierto es que me cegaban y en esa neblina que dejaban en mi retina me perdía, me confundía.
¿Sabes qué es lo que me deslumbra de verdad? Qué alguien cuyo corazón sintió el empuje de de acercarse a mi, se lo permita. Y no lo tema, no lo enmascare, no lo amortigüe. Eso me seduce.
No sé, no sé hacerlo. Intenté jugar a ser un galán, un amante que vive muchas vidas, pero sólo sé encontrarme con el otro desde un lugar donde ya le amo, aunque sea en forma de grano de arena o semilla de amapola.
Le escuchaba atónita mientras buscaba el pimentón y el comino entre las especias. En algún rincón de mi pecho izquierdo sus palabras sonaban muy familiares.
El humus estaba listo y lo dejé en la mesa baja del salón, junto a unos panes de centeno y sésamo y una ensalada improvisada de rúcola, naranja, parmesano y azafrán.
Había algo en su discurso que no acababa de comprender: le pregunté dónde quedaba el juego, ese que no es cola de pavo de real.
¿Sabías que la palabra humildad tiene su origen en el humus? – respondió Anthony al tomar la copa por su base.
Humus significa tierra fértil. Esa que es fértil porque está disponible. Porque puede ser pisoteada.
Es silenciosa, discreta y permanece en la penumbra. Sin embargo, haría germinar cualquier semilla que cayera en ella.
Algunos dirían que ha elegido estar en lo más bajo, los mismos que limitan su inteligencia a una única perspectiva: la de sus pies. Los mismos que calculan sus caricias y lanzan sus flashes. Pero es tan profunda y afablemente llana que nada puede ensuciarla, humillarla o enviciarla.
Ese es justamente su secreto: su fecundidad reside en permitir que el aparente desecho o la gardenia más sedosa se derramen en su corazón. Por eso es tan fecunda. Por eso no hay tantas distancias. Porque esa tierra fértil no manipula a su semilla, no es pretenciosa con ella.
Y sí juega: renuncia a su omnisciencia para jugar a que ella sólo es en relación a su semilla, esa que no crecería sin la tierra fértil y sin la cual su trabajo no podría ser hecho.
Entonces, entre el humus de garbanzo germinado, la canción italiana y su corazón de selva virgen, lo comprendí.